Por Ana Balbuena https://www.linkedin.com/in/anaibalbuena/
Durante el último año, como mentora, tuve la oportunidad —y el desafío— de acompañar a profesionales con trayectorias extensas y sólidas dentro de una empresa multinacional que, tras ser adquirida por capital local, atravesó un proceso de transformación profunda. Lo que en principio parecía un simple cambio de dueños terminó por convertirse, para ellos y para muchos de sus colegas, en una experiencia de desarraigo emocional y desgaste psicológico.
Ambos habían dedicado más de una década a esa organización. Conocían sus dinámicas, habían construido relaciones de confianza, compartían una cultura, y los procesos, aunque exigentes, ya eran conocidos y ordenaban el día a día. El cambio de gestión trajo nuevas formas de “liderazgo”, decisiones abruptas y una comunicación interna cada vez más agresiva. Lo que antes se sentía como un entorno de trabajo profesional, se fue tornando en un clima de vigilancia, incertidumbre y presión constante.
Los síntomas no tardaron en aparecer: estrés, ansiedad, insomnio, una creciente sensación de no estar a la altura, de haber perdido valor en un sistema que ya no reconocía ni respetaba los códigos anteriores. Pero lo más fuerte, quizás, fue el impacto en las identidades: ¿quién soy yo fuera de esta empresa? ¿Cómo sigo cuando el lugar al que le di tanto ya no me reconoce?
Acompañarlos en este proceso para mí, significó ante todo, sostener. Escuchar sin juicio, ayudar a reconstruir una narrativa personal que no dependiera exclusivamente del cargo, del correo institucional o de la oficina que habían ocupado durante años. También fue una invitación a resignificar: lo vivido no se pierde, se transforma, y lo mejor, es que nos lo llevamos con nosotros cuando nos vamos, o nos invitan a retirarnos.
La experiencia no caduca cuando el contexto cambia; sólo necesita nuevos espacios para desplegarse y hacerse evidente.
Estos casos, aunque individuales, no son aislados. Cada vez son más frecuentes las historias de profesionales que atraviesan crisis personales derivadas de transformaciones organizacionales mal gestionadas. Porque no se trata sólo de procesos estratégicos o decisiones económicas: se trata de personas. De cómo se comunica, de cómo se lidera, de cuánto cuidado hay —o no— en los cambios.
Las organizaciones están vivas, y como tales, pueden enfermar, sanar, regenerarse o romperse. La cultura no debería decretarse, sino construirse, todos los días, en los pequeños gestos, en cómo se despide a alguien, en qué se premia, en qué se calla.
Ojalá cada proceso de cambio venga acompañado de preguntas profundas, no sólo sobre el negocio, sino sobre las personas que lo sostienen. Y ojalá, cuando una cultura empieza a fracturarse, haya espacio para escuchar a quienes se encuentran perdidos o a punto de quebrarse, porque a veces, sólo a veces, lo que se rompe también puede enseñarnos cómo construir algo mejor.
ALERTA!
El trabajo estructura nuestros días, nuestras semanas, nuestra vida adulta, no es solo una fuente de ingresos, es, muchas veces, el lugar donde buscamos reconocimiento, propósito, pertenencia. Por eso, cuando el trabajo se convierte en un espacio de amenaza o desvalorización, el impacto es muy profundo.
No termina cuando cerramos la computadora o salimos de la oficina: se extiende al sueño, al humor, a la energía vital, a las relaciones personales.
La salud mental no se queda en casa cuando vamos a trabajar. Y si el entorno laboral erosiona esa salud, es cuestión de tiempo hasta que lo cotidiano también se resienta.

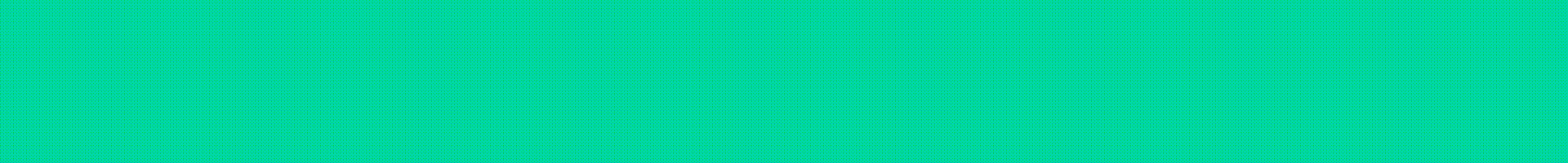



























Discussion about this post